Browse {{ selectedName }}


El licenciado Jaime Sanabria Montañez comenta sobre la filosofía del «microshifting», el trabajo fragmentado en cortos periodos.
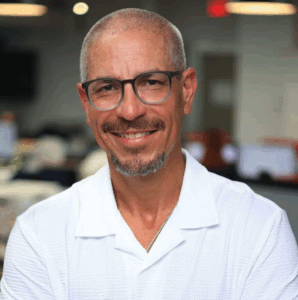

Licenciado Jaime Sanabria Montañez. Foto suministrada.
Hace unos días, en un restaurante de Santurce, coincidí con el bisnieto de Manuel Zeno Gandía, aquel escritor que diseccionó el alma puertorriqueña en «La charca». Me contó que en la universidad escribió un cuento titulado «Una hormiga dentro de una manguera». Le hice una broma: “eso suena a los setenta, a realismo con angustia”. Reímos, y me quedé pensando en la imagen: una hormiga que avanza a oscuras dentro de un tubo largo, siguiendo el agua sin saber hacia dónde va. En ocasiones, así se siente vivir y trabajar hoy: arrastrados por el flujo del tiempo, tratando de no ahogarnos dentro de la corriente.
Días antes había leído en Forbes una palabra nueva: microshifting. Un término de esos que parecen inventados por una máquina para describirnos a nosotros. Según el artículo, el futuro del trabajo no será remoto ni híbrido, sino algo más fragmentado: bloques cortos y flexibles de productividad divididos a lo largo del día. Ya no trabajarías de nueve a cinco, sino en fracciones de tiempo. Como si el tiempo se hubiese partido en pedazos de eficiencia y fatiga, y nosotros aprendiésemos a vivir entre ellos.
Pensé en Borges, que imaginaba el paraíso como una biblioteca sin relojes, y en Cortázar, que entendía el tiempo como un túnel, no como una línea recta. Quizá tenían razón sin saberlo: el siglo XXI convirtió la jornada laboral en una porosa, una corriente que se escurre entre pantallas, notificaciones y respiraciones cortas. El reloj sigue ahí, pero ya no manda. Lo que manda ahora es el algoritmo.
Durante más de un siglo, el derecho laboral giró alrededor de una certeza: la jornada debía ser continua. Ocho horas de trabajo, ocho de descanso, ocho de vida. Fue la gran conquista de la Revolución Industrial, el punto medio entre el cuerpo y la fábrica. John Maynard Keynes llegó a creer que el progreso tecnológico nos liberaría. En su ensayo de 1930, Economic Possibilities for our Grandchildren, predijo que trabajaríamos solo quince horas semanales y que el mayor dilema de las sociedades modernas sería cómo llenar el tiempo libre. Se equivocó. El capitalismo no redujo las horas; las multiplicó, las dispersó, las escondió detrás de pantallas encendidas.
Y aquí, en Puerto Rico, el reloj aún tiene fuerza de ley. La Ley 379 de 15 de mayo de 1948, según enmendada, requiere que la jornada laboral sea continua. No puede fraccionarse. Es una idea casi moral: proteger al trabajador de la dispersión, de los lapsos no pagados, del tiempo que se le escapa sin salario. El microshifting, en cambio, propone justo lo contrario: dividir el día en segmentos independientes, como si cada persona fuese su propio reloj. Una herejía jurídica, si se mira desde la letra de la ley. Pero quizás una evolución, si se mira desde su espíritu.
En Estados Unidos, la Fair Labor Standards Act – esa carta magna del trabajo moderno – no prohíbe fragmentar la jornada. Le da al tiempo una elasticidad pragmática: lo importante no es que las horas sean continuas, sino que todas se paguen. Si el trabajador interrumpe su día, puede hacerlo, siempre que su descanso sea real y no esté bajo el control del patrono. Es un modelo que asume que el tiempo puede estirarse o contraerse mientras no se pierda el pago de un salario digno y justo. En Puerto Rico, en cambio, el tiempo tiene un valor casi ético: se mide en continuidad, no en flexibilidad. La jornada no se trocea; se defiende. Son dos filosofías del reloj: la norteamericana, que busca eficiencia; y la nuestra, que aún protege la dignidad de la pausa.
Por eso, el microshifting solo tendría cabida aquí para los empleado exentos – a saber, los ejecutivos, profesionales, administrativos y otros -, o sea, aquellos que ya no están atados a la jornada, sino a los resultados. Para los demás, la fragmentación sería contraria a la Ley 379, y no solo en su letra: también en su espíritu. Porque esa ley nació para evitar que el trabajador viviese a medias, atrapado entre turnos fragmentados y periodos de tiempo vacíos. Si el microshifting ha de existir en Puerto Rico, habría que enmendar la ley o reinterpretar su espíritu: entender que proteger al trabajador no siempre implica inmovilizarlo, sino permitirle que organice su tiempo sin perder su salario ni su descanso.
El microshifting no es solo una idea. Ya ocurre, silenciosamente, en miles de casas y escritorios improvisados. Es el padre que responde correos mientras prepara el desayuno. La maestra que da una clase virtual y luego tiende la ropa. El abogado que redacta una moción entre dos reuniones de terapia. La enfermera que estudia su maestría en el turno de almuerzo. La madre que apaga la cámara de Zoom para ayudar con la tarea, el joven que cuida a su abuela mientras hace su doctorado, el empleado que trabaja a las tres de la mañana porque su mente está más clara cuando todos duermen. Todos practican el microshifting sin saberlo: sobreviven en turnos invisibles de concentración, deber y cargo de conciencia.
Trabajamos entre los intersticios de la vida. Somos multitareas de nosotros mismos: empleados a media jornada y padres a medianoche; profesionales a destiempo y humanos a ratos. El riesgo no es que se diluya la jornada; es que se diluya el ser. Porque el cuerpo está en un sitio, la mente en otro, y la atención – esa nuevo oro del siglo XXI- se reparte en kilates.
Quizás el nuevo derecho del trabajo no tenga que abolir el reloj, sino reprogramarlo. Mantener su propósito original – proteger del burnout -, pero trasladarlo al lenguaje del algoritmo. Asegurar desconexión, consentimiento y descanso real. Reconocer que el tiempo ya no se mide por horas, sino por atención. Tal vez el desafío no sea solo jurídico, sino moral: devolverle coherencia al día humano.
Keynes imaginó un mundo donde trabajaríamos poco porque seríamos ricos. Borges soñó con un tiempo infinito y circular. Nosotros vivimos en uno donde el trabajo es continuo aunque el reloj esté fragmentado. Y quizás el desafío no sea resistir el microshifting, sino domesticarlo: hacer que la tecnología sirva al tiempo humano, y no al revés.
Porque, como escribió Cortázar, “nada está perdido si se tiene el valor de proclamar que todo está perdido y hay que empezar de nuevo”.
Pensé entonces que, si Zeno Gandía hubiese escrito hoy «La charca», no hablaría de los cañaverales ni de la fiebre del trópico, sino de los correos sin leer y de los relojes que nunca descansan. Tal vez hoy su novela se llamaría La jornada, y contaría la historia de quienes se ahogan en el tiempo sin agua. Porque, al final, el agua turbia sigue siendo la misma, solo que ahora corre por dentro del reloj.

Start creating an account
Te enviamos un correo electrónico con un enlace para verificar tu cuenta. Si no lo ves, revisa tu carpeta de correo no deseado y confirma que tienes una cuenta vinculada a ese correo.
Enter your account email address and we'll send you a link to reset your password.
Le hemos enviado un correo electrónico a {{ email }} con un enlace para restablecer su contraseña. Si no lo ve, revise su carpeta de correo no deseado y confirme que tiene una cuenta vinculada a ese correo electrónico.
Please verify that your email address is correct. Once the change is complete, use this email to log in and manage your profile.
Comentarios {{ comments_count }}
Añadir comentario{{ child.content }}